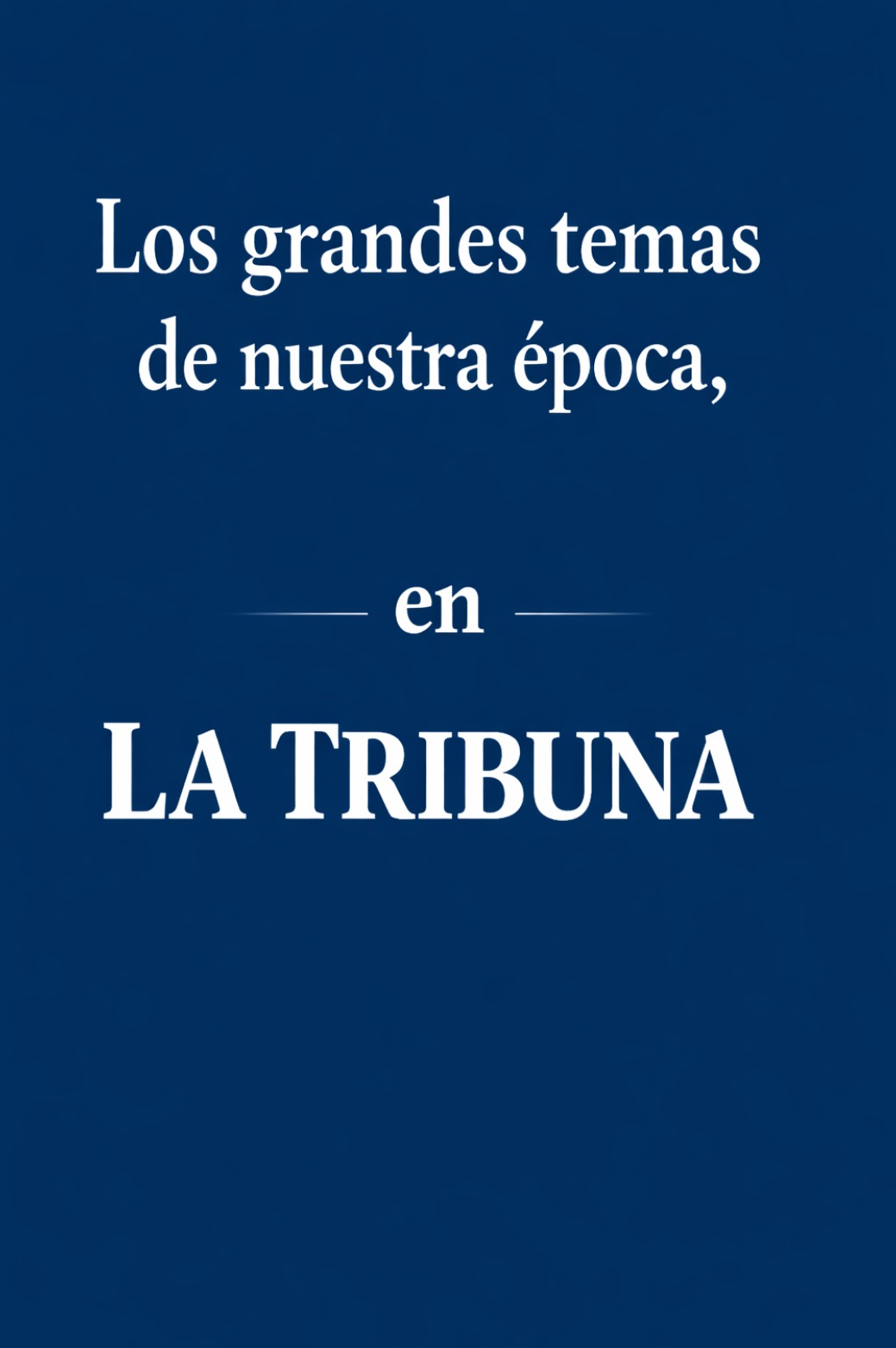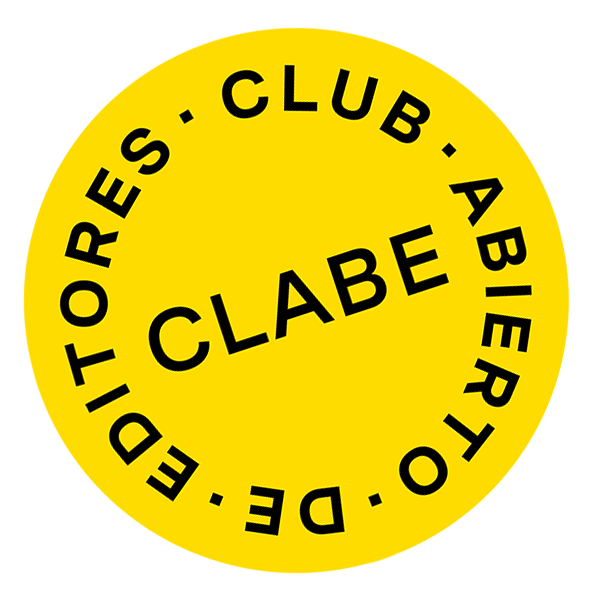Por una huelga general contra el Régimen corrupto, mafioso y totalitario responsable de la muerte de decenas de ciudadanos
![[Img #29637]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/01_2026/1795_portada-2.jpg) Una huelga general no es un capricho. No es una herramienta ideológica ni un ritual sindical. Es, en una democracia madura, el último mecanismo de defensa de los ciudadanos sociedad frente a un poder que, volviéndose prepotente y totalitario, ha dejado de cumplir su función esencial. Y hoy, en España, ese umbral ha sido cruzado por el Gobierno de Pedro Sánchez y el Estado que encabeza un imbécil moral como el rey Felipe VI.
Una huelga general no es un capricho. No es una herramienta ideológica ni un ritual sindical. Es, en una democracia madura, el último mecanismo de defensa de los ciudadanos sociedad frente a un poder que, volviéndose prepotente y totalitario, ha dejado de cumplir su función esencial. Y hoy, en España, ese umbral ha sido cruzado por el Gobierno de Pedro Sánchez y el Estado que encabeza un imbécil moral como el rey Felipe VI.
Los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz y Barcelona no han sido hechos aislados, ni una anomalía técnica surgida de la nada. Han sido el punto de ruptura visible de un proceso largo y corrosivo: la degradación sistemática de las infraestructuras por el abandono y la corrupción, la desatención de los servicios públicos estratégicos y la negación constante de las advertencias lanzadas por quienes sostienen el país real con su trabajo.
Durante meses, los profesionales del ferrocarril alertaron del deterioro. Durante años, técnicos y trabajadores han denunciado la falta de inversión, de planificación, de mantenimiento y de respeto institucional. La respuesta del Gobierno de extrema izquierda de Pedro Sánchez, avalado por una Monaquía vergonzante y dimisionaria, ha sido siempre la misma: minimizar, desacreditar, insultar, retrasar, negar.
Mientras vende el Estado al mejor postor, el Ejecutivo socialista ha demostrado una incapacidad persistente para gobernar lo esencial. Apagones energéticos, gestión errática de catástrofes naturales, colapso de infraestructuras críticas, corrupción generalizada y ahora dos tragedias ferroviarias concatenadas que han costado decenas de vidas humanas. No son episodios inconexos. Son síntomas de un Estado debilitado por la corrupción y la propaganda, y vaciado de toda responsabilidad.
Cuando un Gobierno ya no protege, pone en riesgo a los ciudadanos.
Cuando ya no escucha, vende los principios democráticos más elementales.
Cuando ya no previene, quiebra la seguridad colectiva.
La huelga general no se convoca para tumbar gobiernos por afinidad ideológica, sino para obligar al poder a rectificar cuando se ha vuelto autoritario, sordo, arrogante y peligroso. Es una llamada colectiva a detener el país para salvarlo. A decir basta cuando los canales ordinarios han sido clausurados por el cinismo institucional.
Hoy no basta con comunicados. No basta con editoriales. No basta con días de luto y minutos de silencio. Hace falta un gesto proporcional a la gravedad del momento histórico que padecermos. Y ese gesto solo puede ser transversal, masivo y pacífico: una huelga general que exija responsabilidades políticas, inversión real en infraestructuras, respeto a los trabajadores y una reconstrucción urgente del Estado funcional.
No se trata de izquierda o derecha. Se trata de decencia pública. Se trata de recordar que el poder emana de la sociedad, no de los gabinetes de comunicación ni de las redes sociales ni de una Monarquía estúpida. Se trata de decirle al Gobierno que la paciencia cívica no es infinita, y que gobernar mal, aunque sea avalado por el rey, también tiene consecuencias.
La huelga general no es una amenaza. Es una advertencia democrática. Es el recordatorio de que cuando quienes mandan fallan de forma reiterada, quienes sostienen el país con su trabajo y sus impuestos tienen no solo el derecho, sino el deber moral de detener la maquinaria administrativa antes de que vuelva a cobrarse más vidas.
Parar es decir basta.
Parar es forzar una corrección histórica.
Parar es recordar al Gobierno y a sus secuaces mediáticos que la soberanía no reside en Twitter ni en el BOE sino en la sociedad que trabaja, se desplaza, paga impuestos extorsionadores y, a pesar de todo, sostiene el país.
Si gobernar se ha vuelto peligroso, detener su maquinaria es un deber. Si el poder no escucha, el país debe hablar con una sola voz. Y esa palabra, hoy, solo puede pronunciarse de una forma: huelga general.
![[Img #29637]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/01_2026/1795_portada-2.jpg) Una huelga general no es un capricho. No es una herramienta ideológica ni un ritual sindical. Es, en una democracia madura, el último mecanismo de defensa de los ciudadanos sociedad frente a un poder que, volviéndose prepotente y totalitario, ha dejado de cumplir su función esencial. Y hoy, en España, ese umbral ha sido cruzado por el Gobierno de Pedro Sánchez y el Estado que encabeza un imbécil moral como el rey Felipe VI.
Una huelga general no es un capricho. No es una herramienta ideológica ni un ritual sindical. Es, en una democracia madura, el último mecanismo de defensa de los ciudadanos sociedad frente a un poder que, volviéndose prepotente y totalitario, ha dejado de cumplir su función esencial. Y hoy, en España, ese umbral ha sido cruzado por el Gobierno de Pedro Sánchez y el Estado que encabeza un imbécil moral como el rey Felipe VI.
Los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz y Barcelona no han sido hechos aislados, ni una anomalía técnica surgida de la nada. Han sido el punto de ruptura visible de un proceso largo y corrosivo: la degradación sistemática de las infraestructuras por el abandono y la corrupción, la desatención de los servicios públicos estratégicos y la negación constante de las advertencias lanzadas por quienes sostienen el país real con su trabajo.
Durante meses, los profesionales del ferrocarril alertaron del deterioro. Durante años, técnicos y trabajadores han denunciado la falta de inversión, de planificación, de mantenimiento y de respeto institucional. La respuesta del Gobierno de extrema izquierda de Pedro Sánchez, avalado por una Monaquía vergonzante y dimisionaria, ha sido siempre la misma: minimizar, desacreditar, insultar, retrasar, negar.
Mientras vende el Estado al mejor postor, el Ejecutivo socialista ha demostrado una incapacidad persistente para gobernar lo esencial. Apagones energéticos, gestión errática de catástrofes naturales, colapso de infraestructuras críticas, corrupción generalizada y ahora dos tragedias ferroviarias concatenadas que han costado decenas de vidas humanas. No son episodios inconexos. Son síntomas de un Estado debilitado por la corrupción y la propaganda, y vaciado de toda responsabilidad.
Cuando un Gobierno ya no protege, pone en riesgo a los ciudadanos.
Cuando ya no escucha, vende los principios democráticos más elementales.
Cuando ya no previene, quiebra la seguridad colectiva.
La huelga general no se convoca para tumbar gobiernos por afinidad ideológica, sino para obligar al poder a rectificar cuando se ha vuelto autoritario, sordo, arrogante y peligroso. Es una llamada colectiva a detener el país para salvarlo. A decir basta cuando los canales ordinarios han sido clausurados por el cinismo institucional.
Hoy no basta con comunicados. No basta con editoriales. No basta con días de luto y minutos de silencio. Hace falta un gesto proporcional a la gravedad del momento histórico que padecermos. Y ese gesto solo puede ser transversal, masivo y pacífico: una huelga general que exija responsabilidades políticas, inversión real en infraestructuras, respeto a los trabajadores y una reconstrucción urgente del Estado funcional.
No se trata de izquierda o derecha. Se trata de decencia pública. Se trata de recordar que el poder emana de la sociedad, no de los gabinetes de comunicación ni de las redes sociales ni de una Monarquía estúpida. Se trata de decirle al Gobierno que la paciencia cívica no es infinita, y que gobernar mal, aunque sea avalado por el rey, también tiene consecuencias.
La huelga general no es una amenaza. Es una advertencia democrática. Es el recordatorio de que cuando quienes mandan fallan de forma reiterada, quienes sostienen el país con su trabajo y sus impuestos tienen no solo el derecho, sino el deber moral de detener la maquinaria administrativa antes de que vuelva a cobrarse más vidas.
Parar es decir basta.
Parar es forzar una corrección histórica.
Parar es recordar al Gobierno y a sus secuaces mediáticos que la soberanía no reside en Twitter ni en el BOE sino en la sociedad que trabaja, se desplaza, paga impuestos extorsionadores y, a pesar de todo, sostiene el país.
Si gobernar se ha vuelto peligroso, detener su maquinaria es un deber. Si el poder no escucha, el país debe hablar con una sola voz. Y esa palabra, hoy, solo puede pronunciarse de una forma: huelga general.