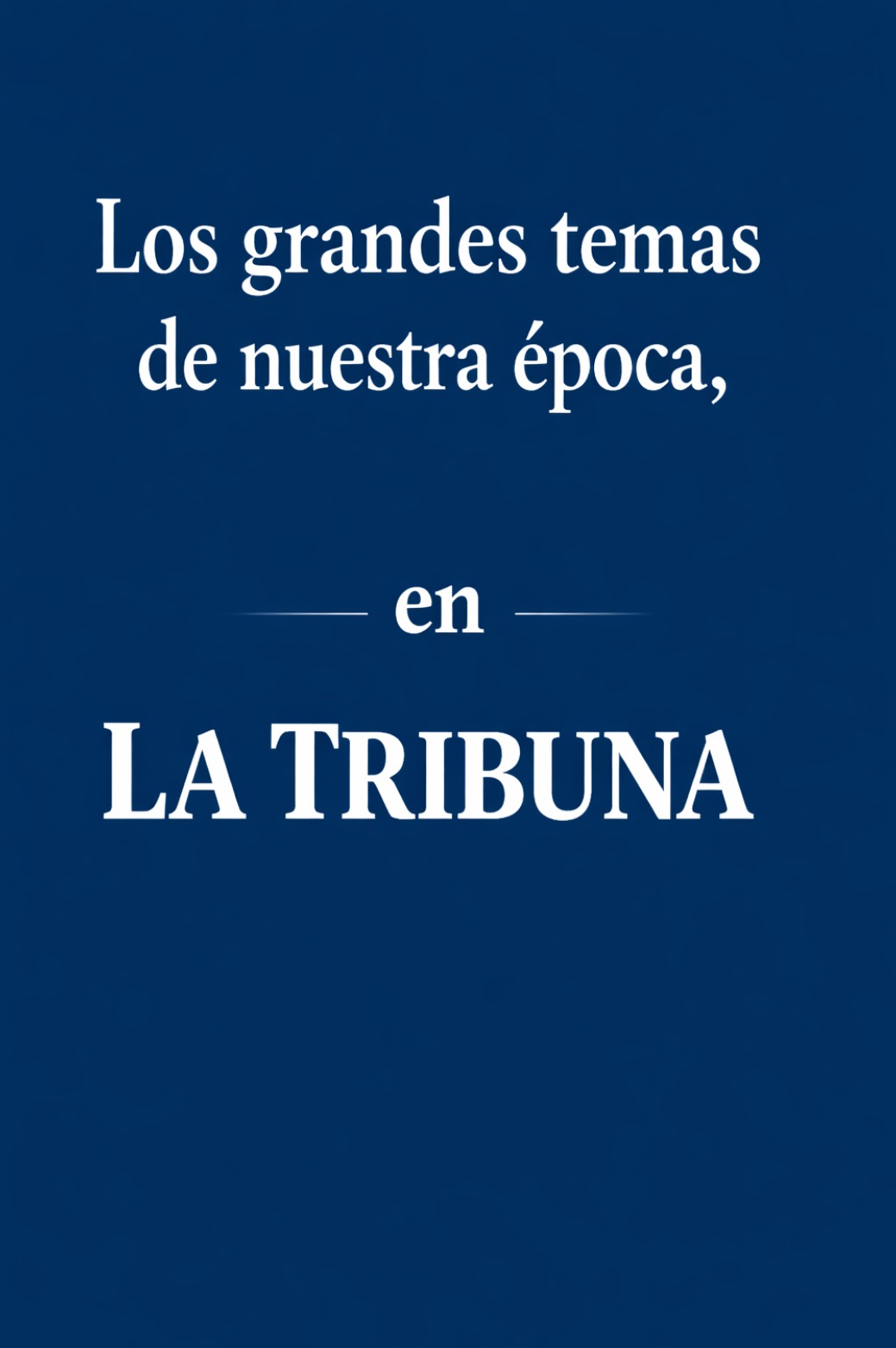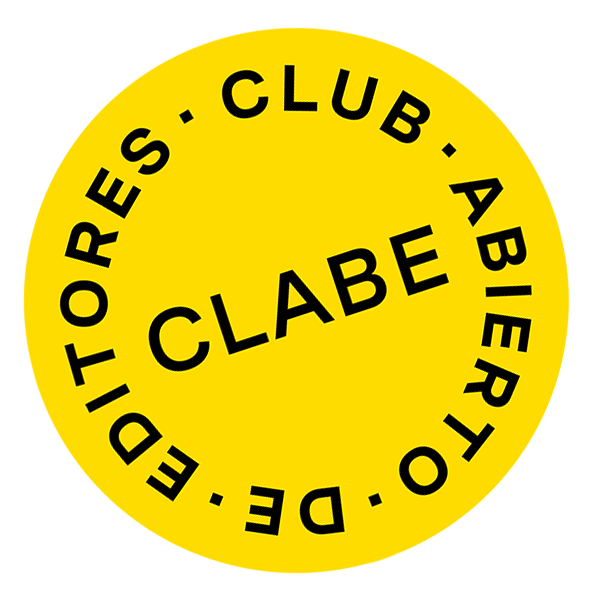Odios tolerables y odios intolerables
![[Img #29674]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/01_2026/7050_screenshot-2026-01-27-at-15-19-05-antisemitismo-buscar-con-google.png) La Unión Europea vuelve a retratarse a sí misma con un informe que, leído con atención, resulta demoledor. No por lo que dice de los ciudadanos, sino por lo que revela sobre la irresponsabilidad institucional de los propios Estados europeos. El documento de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) reconoce, sin rodeos, que Europa no sabe —o no quiere— medir adecuadamente el antisemitismo, a pesar de que este se ha disparado tras el 7 de octubre de 2023 y a pesar de que casi la totalidad de los judíos europeos declara haberlo sufrido en su vida cotidiana.
La Unión Europea vuelve a retratarse a sí misma con un informe que, leído con atención, resulta demoledor. No por lo que dice de los ciudadanos, sino por lo que revela sobre la irresponsabilidad institucional de los propios Estados europeos. El documento de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) reconoce, sin rodeos, que Europa no sabe —o no quiere— medir adecuadamente el antisemitismo, a pesar de que este se ha disparado tras el 7 de octubre de 2023 y a pesar de que casi la totalidad de los judíos europeos declara haberlo sufrido en su vida cotidiana.
La conclusión es inquietante: el antisemitismo existe, es persistente, es masivo y, sin embargo, sigue sin ser tratado como una prioridad administrativa real. No porque falten leyes, declaraciones solemnes o estrategias oficiales —de eso la UE va sobrada—, sino porque falla deliberadamente el primer eslabón del Estado de Derecho: el registro riguroso de los hechos. Y lo que no se registra, no existe. Lo que no existe, no se persigue. Y lo que no se persigue, se normaliza.
El informe admite que los Estados miembros utilizan metodologías dispares, categorías incompatibles y sistemas de recogida de datos tan deficientes que impiden conocer la verdadera magnitud del antisemitismo en Europa. En muchos países, las cifras oficiales son ridículas si se comparan con las recogidas por organizaciones judías y entidades civiles. No porque estas exageren, sino porque el Estado no quiere mirar. La infradenuncia no es solo un problema social: es el resultado directo de décadas de indiferencia institucional.
Pero lo verdaderamente obsceno aparece cuando se compara esta dejadez con el nivel de vigilancia, medición, categorización y control aplicado a la llamada “islamofobia”. En ese ámbito, Europa sí mide. Europa sí contabiliza. Europa sí desagrega datos, crea observatorios, financia informes, impulsa campañas, produce indicadores y reacciona políticamente con rapidez. Cada incidente —real, supuesto o inventado— encuentra su canal, su etiqueta y su amplificación institucional. El mensaje es claro: hay odios que el Estado considera intolerables y otros que tolera por omisión.
El antisemitismo, a diferencia de la islamofobia, no encaja bien en el relato ideológico dominante. No sirve para alimentar la narrativa de opresores y oprimidos que vertebra buena parte de las políticas socialdemócratas europeas. Los judíos no encajan cómodamente en el papel de minoría pasiva: son demasiado visibles, demasiado occidentales, demasiado incómodos para el simplismo y la desvewrgüenza moral de Bruselas. Por eso su experiencia se relativiza, se diluye en categorías genéricas o se entierra bajo excusas técnicas.
El informe lo dice con frialdad burocrática, pero el fondo es político: los Estados no han querido dotarse de sistemas eficaces para registrar el antisemitismo, pese a tener base legal para hacerlo, pese a contar con instrumentos técnicos, pese a estar obligados por tratados, directivas y convenios internacionales. No es un problema de capacidad. Es un problema de voluntad.
Mientras tanto, el antisemitismo online se multiplica sin control. El propio informe reconoce que los algoritmos fallan sistemáticamente, que los códigos de odio se adaptan con rapidez y que el entorno digital se ha convertido en un caldo de cultivo permanente para la deshumanización. Pero, de nuevo, la reacción institucional es tibia, lenta y fragmentaria. Se legisla mucho, se ejecuta poco y se mide mal.
Europa en general, y la España de Pedro Sánchez en particular, presume de memoria histórica, pero solo recuerda aquello que no compromete su comodidad política actual. Ocho décadas después del Holocausto, el continente sigue sin ser capaz de garantizar algo tan elemental como saber cuántos actos antisemitas se producen realmente en su territorio. Esa incapacidad no es neutra: es una forma de irresponsabilidad moral.
Porque medir no es un acto técnico. Medir es un acto político. Decidir qué se cuenta y qué se deja fuera determina qué sufrimientos importan y cuáles pueden ser ignorados. Y hoy, a la luz del propio informe de la UE, resulta evidente que el antisemitismo sigue siendo el odio incómodo, el que no se quiere ver, el que no se quiere cuantificar con el mismo celo que otros.
Un Estado que no mide bien el antisemitismo no es un Estado desbordado. Es un Estado vergonzante que, siguiendo políticas dictadas por la extrema izquierda, ha decidido, consciente o inconscientemente, mirar hacia otro lado.
![[Img #29674]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/01_2026/7050_screenshot-2026-01-27-at-15-19-05-antisemitismo-buscar-con-google.png) La Unión Europea vuelve a retratarse a sí misma con un informe que, leído con atención, resulta demoledor. No por lo que dice de los ciudadanos, sino por lo que revela sobre la irresponsabilidad institucional de los propios Estados europeos. El documento de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) reconoce, sin rodeos, que Europa no sabe —o no quiere— medir adecuadamente el antisemitismo, a pesar de que este se ha disparado tras el 7 de octubre de 2023 y a pesar de que casi la totalidad de los judíos europeos declara haberlo sufrido en su vida cotidiana.
La Unión Europea vuelve a retratarse a sí misma con un informe que, leído con atención, resulta demoledor. No por lo que dice de los ciudadanos, sino por lo que revela sobre la irresponsabilidad institucional de los propios Estados europeos. El documento de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) reconoce, sin rodeos, que Europa no sabe —o no quiere— medir adecuadamente el antisemitismo, a pesar de que este se ha disparado tras el 7 de octubre de 2023 y a pesar de que casi la totalidad de los judíos europeos declara haberlo sufrido en su vida cotidiana.
La conclusión es inquietante: el antisemitismo existe, es persistente, es masivo y, sin embargo, sigue sin ser tratado como una prioridad administrativa real. No porque falten leyes, declaraciones solemnes o estrategias oficiales —de eso la UE va sobrada—, sino porque falla deliberadamente el primer eslabón del Estado de Derecho: el registro riguroso de los hechos. Y lo que no se registra, no existe. Lo que no existe, no se persigue. Y lo que no se persigue, se normaliza.
El informe admite que los Estados miembros utilizan metodologías dispares, categorías incompatibles y sistemas de recogida de datos tan deficientes que impiden conocer la verdadera magnitud del antisemitismo en Europa. En muchos países, las cifras oficiales son ridículas si se comparan con las recogidas por organizaciones judías y entidades civiles. No porque estas exageren, sino porque el Estado no quiere mirar. La infradenuncia no es solo un problema social: es el resultado directo de décadas de indiferencia institucional.
Pero lo verdaderamente obsceno aparece cuando se compara esta dejadez con el nivel de vigilancia, medición, categorización y control aplicado a la llamada “islamofobia”. En ese ámbito, Europa sí mide. Europa sí contabiliza. Europa sí desagrega datos, crea observatorios, financia informes, impulsa campañas, produce indicadores y reacciona políticamente con rapidez. Cada incidente —real, supuesto o inventado— encuentra su canal, su etiqueta y su amplificación institucional. El mensaje es claro: hay odios que el Estado considera intolerables y otros que tolera por omisión.
El antisemitismo, a diferencia de la islamofobia, no encaja bien en el relato ideológico dominante. No sirve para alimentar la narrativa de opresores y oprimidos que vertebra buena parte de las políticas socialdemócratas europeas. Los judíos no encajan cómodamente en el papel de minoría pasiva: son demasiado visibles, demasiado occidentales, demasiado incómodos para el simplismo y la desvewrgüenza moral de Bruselas. Por eso su experiencia se relativiza, se diluye en categorías genéricas o se entierra bajo excusas técnicas.
El informe lo dice con frialdad burocrática, pero el fondo es político: los Estados no han querido dotarse de sistemas eficaces para registrar el antisemitismo, pese a tener base legal para hacerlo, pese a contar con instrumentos técnicos, pese a estar obligados por tratados, directivas y convenios internacionales. No es un problema de capacidad. Es un problema de voluntad.
Mientras tanto, el antisemitismo online se multiplica sin control. El propio informe reconoce que los algoritmos fallan sistemáticamente, que los códigos de odio se adaptan con rapidez y que el entorno digital se ha convertido en un caldo de cultivo permanente para la deshumanización. Pero, de nuevo, la reacción institucional es tibia, lenta y fragmentaria. Se legisla mucho, se ejecuta poco y se mide mal.
Europa en general, y la España de Pedro Sánchez en particular, presume de memoria histórica, pero solo recuerda aquello que no compromete su comodidad política actual. Ocho décadas después del Holocausto, el continente sigue sin ser capaz de garantizar algo tan elemental como saber cuántos actos antisemitas se producen realmente en su territorio. Esa incapacidad no es neutra: es una forma de irresponsabilidad moral.
Porque medir no es un acto técnico. Medir es un acto político. Decidir qué se cuenta y qué se deja fuera determina qué sufrimientos importan y cuáles pueden ser ignorados. Y hoy, a la luz del propio informe de la UE, resulta evidente que el antisemitismo sigue siendo el odio incómodo, el que no se quiere ver, el que no se quiere cuantificar con el mismo celo que otros.
Un Estado que no mide bien el antisemitismo no es un Estado desbordado. Es un Estado vergonzante que, siguiendo políticas dictadas por la extrema izquierda, ha decidido, consciente o inconscientemente, mirar hacia otro lado.