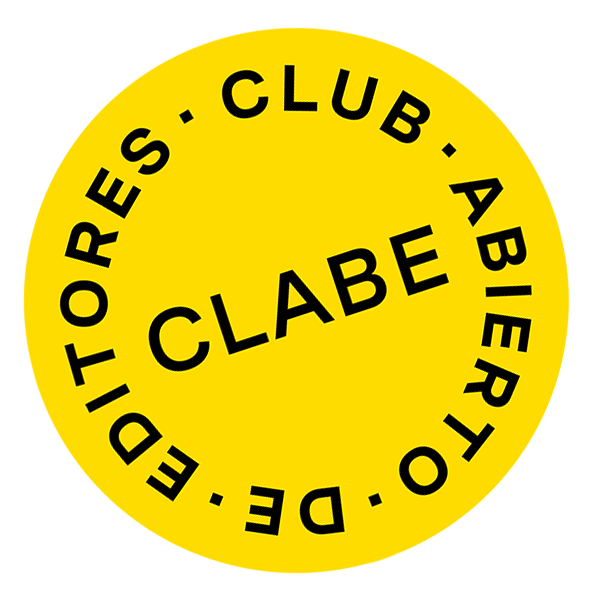La Europa socialdemócrata se convierte en la China comunista: Del Estado de derecho al Estado de vigilancia digital
Las recientes actuaciones judiciales y reguladoras contra las grandes plataformas tecnológicas en Europa reflejan una deriva preocupante de las democracias occidentales: de guardianes del Estado de derecho a fiscales del discurso público, con consecuencias graves para la libertad de expresión.
![[Img #29747]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/02_2026/4004_teif.jpg) El episodio más reciente —el registo de las oficinas de X en París por parte de la Fiscalía francesa y la citación para declarar de su máximo responsable, Elon Musk, el próximo 20 de abril— ha sido presentado oficialmente como parte de una investigación por posibles delitos informáticos, manipulación algorítmica y difusión de contenidos ilícitos. Pero sus implicaciones exceden con mucho la discusión técnica sobre algoritmos y moderación.
El episodio más reciente —el registo de las oficinas de X en París por parte de la Fiscalía francesa y la citación para declarar de su máximo responsable, Elon Musk, el próximo 20 de abril— ha sido presentado oficialmente como parte de una investigación por posibles delitos informáticos, manipulación algorítmica y difusión de contenidos ilícitos. Pero sus implicaciones exceden con mucho la discusión técnica sobre algoritmos y moderación.
Desde hace tiempo las autoridades europeas han entablado una cruzada regulatoria sobre las plataformas digitales —incluyendo el catalizador normativo que es el Régimen Europeo de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA), que impone exigencias a la transparencia de algoritmos y a la gestión de contenidos en plataformas de gran tamaño. Más allá de ese marco, sin embargo, se está produciendo un fenómeno inquietante: Los aparatos estatales socialdemócratas asumen competencias que, en democracias liberales maduras, corresponderían al debate público, a los tribunales competentes y a los propios ciudadanos.
El registro en París y la llamada a Musk se enmarcan en una investigación abierta desde 2025, inicialmente por presunta manipulación del algoritmo de X y posibles irregularidades en el tratamiento de datos. El foco luego se amplió a contenidos delicados generados por IA, incluidos presuntos deepfakes y reconducción de narrativas sensibles —incluso sobre crímenes contra la humanidad— y a supuestas violaciones de normas nacionales.
Lo que preocupa no es la legitimidad formal de una investigación penal —ninguna democracia debería rechazar de plano que una empresa cumpla las leyes nacionales—, sino la fusión entre funciones judiciales, reguladoras y políticas para modelar lo que se considera aceptable en la esfera pública. Para controlar la libertad de expresión. Cuando un gobierno o una fiscalía abandonan de manera explícita una plataforma porque el contenido les resulta inaceptable, como ha hecho el fiscal francés al anunciar que dejará de emplear X para sus comunicaciones, se está enviando un mensaje claro: el Estado decide qué discursos son tolerables (los globalsocialistas) y cuáles deben ser desplazados (los soberanistas, conservadores y trumpistas).
Esta lógica encaja en un patrón más amplio. La UE, con la DSA y otros instrumentos, ha asumido una postura de vigilancia activa sobre las plataformas: exige reportes, transparencia algorítmica y mecanismos de control que pueden, en la práctica, forzar la censura preventiva. La exigencia de retiradas automáticas de contenidos supuestamente dañinos, la amenaza de sanciones cuantiosas y la creciente cooperación entre entidades regulatorias nacionales y europeas convierten, a las bravas, a las plataformas globales en extensiones del totalitario aparato estatal europeo.
El problema no es la regulación per se —todas las democracias regulan medios, mercados y negocios—, sino que lo que está ocurriendo apunta hacia una política de control del discurso que prescinde de garantías mínimas de transparencia y justicia procesal. Cuando los criterios para determinar qué contenido es lícito descansan en decisiones administrativas o en denuncias políticas, y no en normas claras, articuladas y revisables por tribunales independientes, se debilita el principio liberal básico de que la libertad de expresión es prioritaria y su restricción debe ser excepcional, proporcional y claramente delimitada.
Europa no vive en un vacío: este fenómeno forma parte de un contexto global de tensiones entre libertades civiles y control estatal, que va desde la regulación de redes sociales hasta la inteligencia artificial. Pero el peso político y legal de la UE la convierte en un referente global: si las democracias europeas abrazan un modelo que favorece la intervención expansiva sobre plataformas digitales, se arriesgan a exportar un marco que, aun con buena intención declarada —como la protección frente al discurso de odio o a la desinformación—, termina por favorecer la censura y la uniformidad narrativa.
Este riesgo se manifiesta no solo en la acción judicial contra X, sino también en precedentes regulatorios como la ya debatida Avia Law en Francia, que buscaba imponer obligaciones de retirada de contenido en plazos extremadamente cortos sin intervención judicial, y que fue cuestionada por peligros para la libertad de expresión.
Europa debe confrontar los desafíos de la era digital con sensatez y respeto por los derechos fundamentales. Una democracia liberal no puede convertirse en pastoreo estatal del discurso público en la red bajo el pretexto de corrección o seguridad. Cuando el Estado pretende delimitar de manera prioritaria qué es lo que puede hablarse libremente en plataformas globales, se abre la puerta a un modelo de control que estará siempre un paso más allá de las buenas intenciones: la tutela permanente del debate público, en detrimento de las libertades individuales.
La libertad de expresión en la red no puede ser el botín de una regulación tecnocrática impulsada por las élites políticas socialdemócratas. Si las democracias europeas, tan demócratas con islamistas, antisemitas, golpistas y terroristas, se empeñan en reconfigurar Internet como un espacio vigilado y calibrado políticamente, acabarán sacrificando el corazón mismo de lo que las define: la posibilidad de disentir, de debatir y de expresarse sin la espada de Damocles de la sanción estatal siempre presente.
Las recientes actuaciones judiciales y reguladoras contra las grandes plataformas tecnológicas en Europa reflejan una deriva preocupante de las democracias occidentales: de guardianes del Estado de derecho a fiscales del discurso público, con consecuencias graves para la libertad de expresión.
![[Img #29747]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/02_2026/4004_teif.jpg) El episodio más reciente —el registo de las oficinas de X en París por parte de la Fiscalía francesa y la citación para declarar de su máximo responsable, Elon Musk, el próximo 20 de abril— ha sido presentado oficialmente como parte de una investigación por posibles delitos informáticos, manipulación algorítmica y difusión de contenidos ilícitos. Pero sus implicaciones exceden con mucho la discusión técnica sobre algoritmos y moderación.
El episodio más reciente —el registo de las oficinas de X en París por parte de la Fiscalía francesa y la citación para declarar de su máximo responsable, Elon Musk, el próximo 20 de abril— ha sido presentado oficialmente como parte de una investigación por posibles delitos informáticos, manipulación algorítmica y difusión de contenidos ilícitos. Pero sus implicaciones exceden con mucho la discusión técnica sobre algoritmos y moderación.
Desde hace tiempo las autoridades europeas han entablado una cruzada regulatoria sobre las plataformas digitales —incluyendo el catalizador normativo que es el Régimen Europeo de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA), que impone exigencias a la transparencia de algoritmos y a la gestión de contenidos en plataformas de gran tamaño. Más allá de ese marco, sin embargo, se está produciendo un fenómeno inquietante: Los aparatos estatales socialdemócratas asumen competencias que, en democracias liberales maduras, corresponderían al debate público, a los tribunales competentes y a los propios ciudadanos.
El registro en París y la llamada a Musk se enmarcan en una investigación abierta desde 2025, inicialmente por presunta manipulación del algoritmo de X y posibles irregularidades en el tratamiento de datos. El foco luego se amplió a contenidos delicados generados por IA, incluidos presuntos deepfakes y reconducción de narrativas sensibles —incluso sobre crímenes contra la humanidad— y a supuestas violaciones de normas nacionales.
Lo que preocupa no es la legitimidad formal de una investigación penal —ninguna democracia debería rechazar de plano que una empresa cumpla las leyes nacionales—, sino la fusión entre funciones judiciales, reguladoras y políticas para modelar lo que se considera aceptable en la esfera pública. Para controlar la libertad de expresión. Cuando un gobierno o una fiscalía abandonan de manera explícita una plataforma porque el contenido les resulta inaceptable, como ha hecho el fiscal francés al anunciar que dejará de emplear X para sus comunicaciones, se está enviando un mensaje claro: el Estado decide qué discursos son tolerables (los globalsocialistas) y cuáles deben ser desplazados (los soberanistas, conservadores y trumpistas).
Esta lógica encaja en un patrón más amplio. La UE, con la DSA y otros instrumentos, ha asumido una postura de vigilancia activa sobre las plataformas: exige reportes, transparencia algorítmica y mecanismos de control que pueden, en la práctica, forzar la censura preventiva. La exigencia de retiradas automáticas de contenidos supuestamente dañinos, la amenaza de sanciones cuantiosas y la creciente cooperación entre entidades regulatorias nacionales y europeas convierten, a las bravas, a las plataformas globales en extensiones del totalitario aparato estatal europeo.
El problema no es la regulación per se —todas las democracias regulan medios, mercados y negocios—, sino que lo que está ocurriendo apunta hacia una política de control del discurso que prescinde de garantías mínimas de transparencia y justicia procesal. Cuando los criterios para determinar qué contenido es lícito descansan en decisiones administrativas o en denuncias políticas, y no en normas claras, articuladas y revisables por tribunales independientes, se debilita el principio liberal básico de que la libertad de expresión es prioritaria y su restricción debe ser excepcional, proporcional y claramente delimitada.
Europa no vive en un vacío: este fenómeno forma parte de un contexto global de tensiones entre libertades civiles y control estatal, que va desde la regulación de redes sociales hasta la inteligencia artificial. Pero el peso político y legal de la UE la convierte en un referente global: si las democracias europeas abrazan un modelo que favorece la intervención expansiva sobre plataformas digitales, se arriesgan a exportar un marco que, aun con buena intención declarada —como la protección frente al discurso de odio o a la desinformación—, termina por favorecer la censura y la uniformidad narrativa.
Este riesgo se manifiesta no solo en la acción judicial contra X, sino también en precedentes regulatorios como la ya debatida Avia Law en Francia, que buscaba imponer obligaciones de retirada de contenido en plazos extremadamente cortos sin intervención judicial, y que fue cuestionada por peligros para la libertad de expresión.
Europa debe confrontar los desafíos de la era digital con sensatez y respeto por los derechos fundamentales. Una democracia liberal no puede convertirse en pastoreo estatal del discurso público en la red bajo el pretexto de corrección o seguridad. Cuando el Estado pretende delimitar de manera prioritaria qué es lo que puede hablarse libremente en plataformas globales, se abre la puerta a un modelo de control que estará siempre un paso más allá de las buenas intenciones: la tutela permanente del debate público, en detrimento de las libertades individuales.
La libertad de expresión en la red no puede ser el botín de una regulación tecnocrática impulsada por las élites políticas socialdemócratas. Si las democracias europeas, tan demócratas con islamistas, antisemitas, golpistas y terroristas, se empeñan en reconfigurar Internet como un espacio vigilado y calibrado políticamente, acabarán sacrificando el corazón mismo de lo que las define: la posibilidad de disentir, de debatir y de expresarse sin la espada de Damocles de la sanción estatal siempre presente.