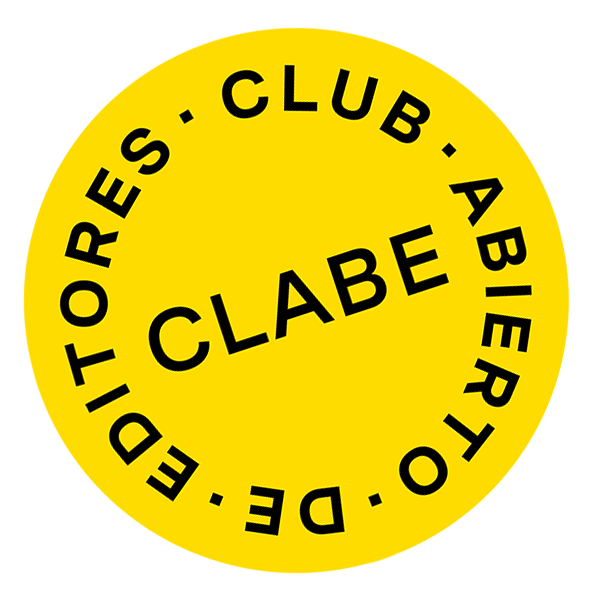La hora estelar de los asesinos vascos
La decisión de permitir que uno de los máximos responsables de la maquinaria asesina de ETA pueda abandonar la cárcel de lunes a viernes para "trabajar" podrá ser jurídicamente impecable, pero resulta moralmente insoportable para miles de ciudadanos. Porque no estamos hablando de delitos comunes ni de errores juveniles: hablamos de una organización terrorista que asesinó durante décadas, sembró el miedo, rompió familias y condicionó la vida pública bajo la amenaza permanente de la violencia.
El problema no es únicamente que la ley contemple mecanismos de flexibilización penitenciaria; el problema es aplicarlos sin exigir antes un mínimo gesto de justicia moral. Por parte de este asesino que ahora va a ser puesto en semilibertad, no ha habido arrepentimiento público, ni petición de perdón, ni colaboración real para esclarecer atentados pendientes, ni un reconocimiento sincero del daño causado. Y aun así, el sistema abre la puerta a una progresiva normalización de quienes dirigieron o ejecutaron aquella violencia. El mensaje político que se envía, con la complacencia miserable del Gobierno de Pedro Sánchez y los aplausos con las orejas del PNV, es demoledor: el tiempo borra toda responsabilidad.
Mientras tanto, las víctimas continúan viviendo con ausencias irreparables, secuelas físicas y psicológicas permanentes y, en muchos casos, con la sensación de que su sufrimiento ha sido relegado a una miserable nota al pie de la historia. Cada concesión penitenciaria sin reparación previa no solo duele: humilla. Porque parece que la sociedad dirige muchas más exigencias a quienes padecieron el terror que a quienes lo provocaron.
La reinserción es un principio legítimo en cualquier democracia, pero no puede convertirse, por miserables intereses políticos, en un atajo para cerrar en falso un pasado incómodo. Sin reconocimiento del daño, sin memoria, sin justicia percibida como justa, lo que se transmite es que asesinar en nombre de una "causa" acaba teniendo un coste asumible con el paso de los años. Y ese es un precedente peligroso para cualquier sociedad democrática.
La paz verdadera no consiste en olvidar, sino en asumir responsabilidades. Cuando las víctimas sienten que los verdugos recuperan antes la normalidad que ellas la dignidad, algo falla profundamente. Y por muy legal que sea la decisión, seguirá siendo vista por muchos como una claudicación moral ante quienes nunca mostraron arrepentimiento por el dolor causado.
La decisión de permitir que uno de los máximos responsables de la maquinaria asesina de ETA pueda abandonar la cárcel de lunes a viernes para "trabajar" podrá ser jurídicamente impecable, pero resulta moralmente insoportable para miles de ciudadanos. Porque no estamos hablando de delitos comunes ni de errores juveniles: hablamos de una organización terrorista que asesinó durante décadas, sembró el miedo, rompió familias y condicionó la vida pública bajo la amenaza permanente de la violencia.
El problema no es únicamente que la ley contemple mecanismos de flexibilización penitenciaria; el problema es aplicarlos sin exigir antes un mínimo gesto de justicia moral. Por parte de este asesino que ahora va a ser puesto en semilibertad, no ha habido arrepentimiento público, ni petición de perdón, ni colaboración real para esclarecer atentados pendientes, ni un reconocimiento sincero del daño causado. Y aun así, el sistema abre la puerta a una progresiva normalización de quienes dirigieron o ejecutaron aquella violencia. El mensaje político que se envía, con la complacencia miserable del Gobierno de Pedro Sánchez y los aplausos con las orejas del PNV, es demoledor: el tiempo borra toda responsabilidad.
Mientras tanto, las víctimas continúan viviendo con ausencias irreparables, secuelas físicas y psicológicas permanentes y, en muchos casos, con la sensación de que su sufrimiento ha sido relegado a una miserable nota al pie de la historia. Cada concesión penitenciaria sin reparación previa no solo duele: humilla. Porque parece que la sociedad dirige muchas más exigencias a quienes padecieron el terror que a quienes lo provocaron.
La reinserción es un principio legítimo en cualquier democracia, pero no puede convertirse, por miserables intereses políticos, en un atajo para cerrar en falso un pasado incómodo. Sin reconocimiento del daño, sin memoria, sin justicia percibida como justa, lo que se transmite es que asesinar en nombre de una "causa" acaba teniendo un coste asumible con el paso de los años. Y ese es un precedente peligroso para cualquier sociedad democrática.
La paz verdadera no consiste en olvidar, sino en asumir responsabilidades. Cuando las víctimas sienten que los verdugos recuperan antes la normalidad que ellas la dignidad, algo falla profundamente. Y por muy legal que sea la decisión, seguirá siendo vista por muchos como una claudicación moral ante quienes nunca mostraron arrepentimiento por el dolor causado.