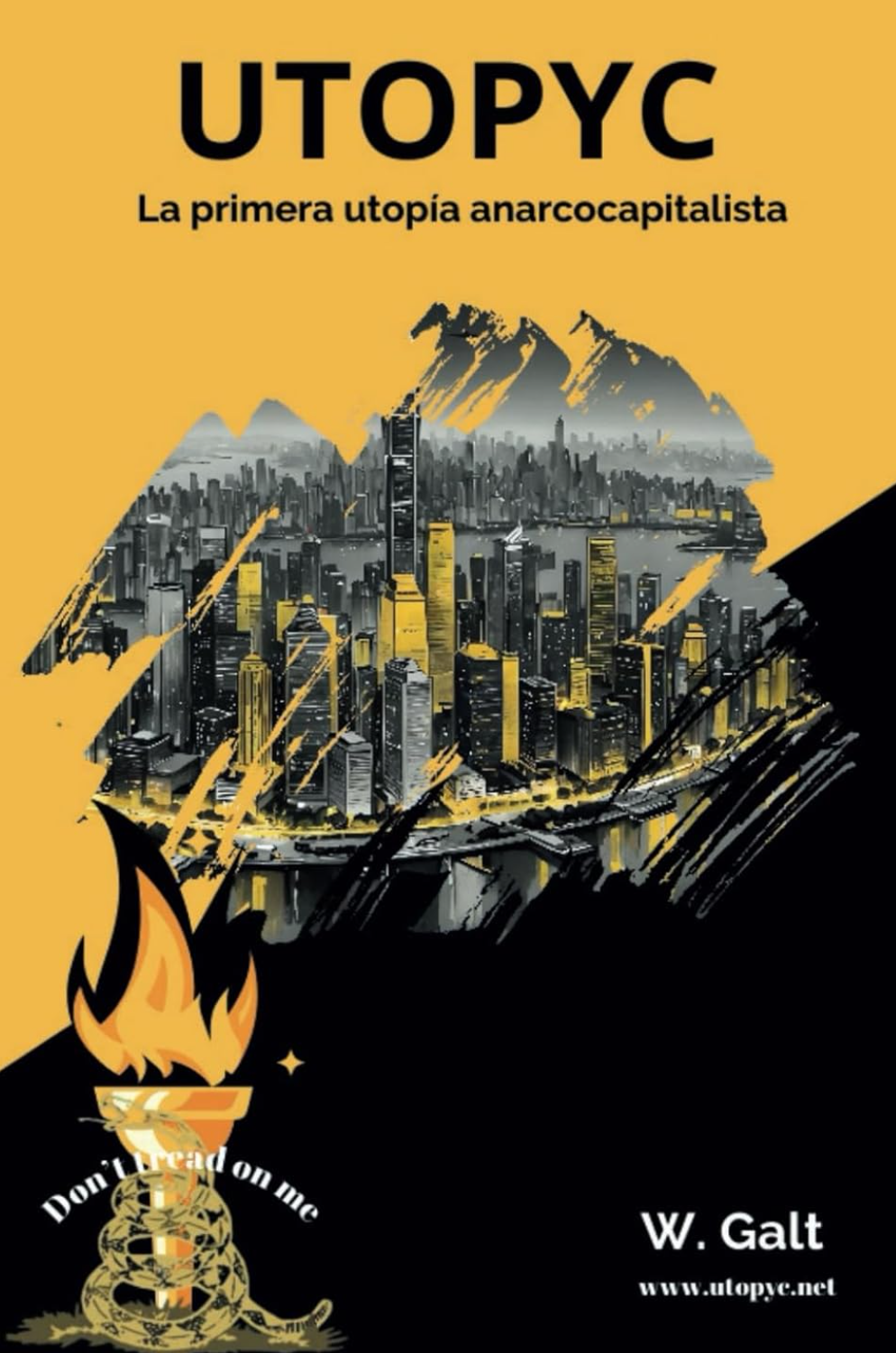Muerte S.L.
Cuando una organización repite un patrón de comportamiento no se está nunca ante un acontecimiento casual, sino ante la búsqueda de la consecución de un proyecto.
Si viviéramos en los años noventa, el Gobierno de Sánchez no hubiera pasado de ser otro Gobierno socialista corrupto. Pero cuando un Gobierno incluso más corrupto que los de González se encarama al poder aupado por todos los grupos políticos de extrema izquierda, nacionalistas y ex terroristas, lo que tenemos no es sólo corrupción económica. Cuando ese Gobierno es la continuidad política de un golpe de Estado iniciado hace veintidós años, la degeneración moral ya viene de casa, no nace con la embriaguez del poder. El Gobierno de Zapatero, aupado sobre más de doscientos muertos y más de mil heridos en el atentado del 11 de marzo de 2004, no destacó por su corrupción económica porque estaba entretenido haciendo algo mucho más grave: la consecución de un proyecto basado en la corrupción política y moral.
Esta corrupción del sistema era el cimiento sobre el que tenía que construirse un cambio de régimen, que suponía romper las barreras del de 1978 para auspiciar un sistema en el que la derecha fuera aislada (aunque represente a la mitad o más de los ciudadanos del país) y sólo los grupos de izquierda y aliados pudieran ostentar el poder de forma casi continua.
Hemos dicho desde que escribimos en este periódico que Sánchez (lo llamo Hugo Sánchez) iba a clonar los pasos que Hugo Chávez dio en Venezuela para convertir la democracia en una ficción, para ostentar el poder de forma continua y convertir a la oposición en una farsa en el peor de los casos y en un Pepito Grillo inoperante en el mejor. Siendo esto cierto, no hay que olvidar que quien dio los primeros pasos para convertir a España en la Venezuela de Europa fue Zapatero y que su actuación posterior, como bien pagado representante de la dictadura a nivel internacional, no fue sino la continuidad lógica a su actuación previa al frente del gobierno de España.
Ya entonces se sentaron las bases de un sistema dominado por la corrupción política: traición a las víctimas del terrorismo, alianza con ETA, pacto con los nacionalistas, aceptación de la destrucción de la nación (aunque manteniendo el Estado y su control, que es lo que garantiza el poder). Sólo una crisis económica pudo frenar el proceso y, lamentablemente, como tememos muchos que pase otra vez en los próximos años, el periodo del inoperante Rajoy, el hombre sin ideas ni principios, no sirvió para ver el proceso, ni para pararlo ni mucho menos revertirlo. Un cobarde sin ideas, aunque sea honrado, es nefasto en política.
Por tanto, cuando el proceso viene de tan atrás, cuando se ha asumido que no pasa nada por llegar al poder sobre doscientos muertos, cuando se ha aceptado por los otros partidos políticos y por el pueblo español que no hay que investigar los crímenes políticos, que más vale echar tierra sobre el asunto, que más vale no abrir heridas ni saber la incómoda verdad, lo que viene después siempre es terrible, porque viene con la lección aprendida y con la experiencia de que los crímenes políticos no se pagan en este país fallido.
Porque lo que es fallido es España, no sólo el Estado, como dicen todos, porque la degradación moral comenzó el mismo 11 de marzo de 2004, cuando los partidos de izquierda aprovecharon la masacre (no provocada por islamistas radicales, por mucho que se quiera mentir al respecto, sino inducida para que ocurriera lo que ocurrió) para golpear al gobierno legítimo y sacudir los cimientos del país votando en masa a quienes se beneficiaban del atentado. Los procedimientos policiales y judiciales que "investigaron" el atentado han sido tan manipulados, de una forma tan evidente y obscena, que son una traslación fiel de la escasa moralidad de la nación.
España no hubiera soportado 20 años de degradación moral si no estuviera degradada moralmente al menos la mitad de la población que vota a los partidos que provocan la destrucción, la miseria moral y la muerte, del mismo modo que Sánchez no podría permanecer en el poder tras todo lo que se sabe de él si no hubiera una nación pervertida política y moralmente y otra parte de la nación tan débil que da pena.
La moción de censura que aupó a Sánchez fue tan torticera y corrupta como todos los acontecimientos provocados por el PSOE desde marzo de 2004 y lo que ha venido después. Con la excusa de una mentira, con la complicidad de todos los enemigos de la nación, se aupó al poder al elemento más idóneo para destruir el país: Sánchez (quien había construido su carrera política sobre el proxenetismo). Creo sinceramente que los afiliados al PSOE, que lo votaron mayoritariamente en las primarias dos veces, ya intuían por dónde iban los tiros (nunca mejor dicho).
Subido a la ola de la degradación referida, al poco de llegar al poder se encuentra con la pandemia. Si alguien recuerda su primera comparecencia, cuando ya había muchos muertos sobre la mesa, su presencia delataba una preocupación máxima. Su aspecto cambió en pocos días, en la siguiente comparecencia, cuando comprobó que la ausencia de medidas y la propaganda oficial instada desde su Gobierno, que se reía de la pandemia y sus efectos, a pesar de haber provocado miles de muertos, no le pasaba factura política. El siguiente paso era evidente: no permitir que Europa controlase la compra de material para trincar en un ambiente de opacidad total provocado por la urgencia. Cuando constató que sus errores, que habían provocado miles de muertos, no le pasaban factura, no tenía ya ningún freno.
Y esa ausencia de límites es la que ha conducido su actuación desde entonces. Incluso obviando la asumida impunidad con que se han creído para robar, cuando llegó la gota fría en Valencia a finales de octubre de 2024 (más de doscientos muertos), no tuvo empacho alguno en impedir las ayudas, pues ya había comprobado previamente que los muertos no le pesan no sólo en su conciencia, que no tiene, sino tampoco en su mochila electoral. No es extraño que el votante de izquierdas asuma con naturalidad el crimen y la muerte, pues es lo que ha hecho siempre la izquierda, desde defender los regímenes totalitarios socialistas hasta justificar las matanzas siempre que fueran realizadas por sus líderes y movimientos de izquierdas.
Que la actuación del Gobierno tras la gota fría en Valencia fue criminal lo sabe todo el mundo que no dirige la instrucción del caso. Tampoco le pesó electoralmente porque se encargaron de utilizar a sus simpatizantes para criminalizar al tonto útil de Mazón, como ahora han pretendido utilizar a Moreno Bonilla. Para la gente de izquierdas es el relato es lo que importa; la verdad, si es contraria a sus simpatías políticas, no tiene relevancia.
Nadie que no sea un acérrimo socialista puede negar que la tragedia de Adamuz ha sido provocada por el mal estado de las infraestructuras. Y estas infraestructuras están en el ámbito de las adjudicaciones sospechosas entre los miembros del Ministerio de Transportes dirigido primero por Ábalos y personalizado en Koldo, ambos en la cárcel, y por un ministro actual que desoyó las denuncias y quejas de los profesionales sobre unas vías que delataban a diario su situación de abandono.
No vamos a relatar el rosario de denuncias desoídas y de omisiones de Adif, del Ministerio, y de todos los implicados, todos vinculados al poder político, incluidas las empresas adjudicatarias, que viven del Estado y de la corrupción estatalizada, pero sí es necesario resaltar que estas muertes (46 hasta ahora), como las anteriores de la Dana, las provocadas por el apagón en abril de 2025 (al menos doce muertos), o las provocadas durante la pandemia, no son casuales sino causales.
La degradación política y moral no es un fenómeno abstracto ni inocuo. Tiene consecuencias directas, materiales y, en última instancia, letales. Cuando la política pierde su anclaje ético y su vocación de servicio público, se inicia una cadena de decisiones —o de omisiones— que desemboca en la desidia institucional, el deterioro de los servicios públicos y, finalmente, en la pérdida de vidas humanas que podrían haberse evitado.
Se manifiesta cuando el interés general es sustituido por el interés partidista, personal o clientelar; cuando la competencia, la honestidad y la responsabilidad dejan de ser criterios de selección y evaluación de los cargos públicos, y son reemplazados por la lealtad acrítica, el oportunismo o la mediocridad funcional. En ese contexto, la política deja de ser un ejercicio de servicio y se convierte en un mecanismo de conservación del poder.
De esa degradación moral se deriva inevitablemente la desidia en el ejercicio de las obligaciones públicas. Un dirigente que no concibe su función como un deber hacia la ciudadanía difícilmente ejercerá un control riguroso sobre la gestión, la planificación o la ejecución de políticas públicas. Aparece entonces la dejadez: se retrasan decisiones, se ignoran advertencias técnicas, se minimizan riesgos evidentes y se normaliza el incumplimiento de estándares básicos de calidad y seguridad. La irresponsabilidad no suele expresarse como una acción deliberada, sino como una suma de negligencias toleradas.
El siguiente paso es el deterioro progresivo de los servicios públicos. La falta de rigor, de inversión adecuada, de supervisión técnica y de personal cualificado termina rebajando el nivel de servicios esenciales como, en este caso, las infraestructuras. Los sistemas públicos, por definición complejos y sensibles, no colapsan de un día para otro: se degradan lentamente, hasta que un fallo previsible se convierte en una tragedia.
La negligencia política también es una forma de responsabilidad. Aunque no exista intención directa de causar daño, la omisión reiterada, la incompetencia tolerada y la dejación de funciones tienen efectos tan reales como una mala decisión consciente. Quienes gestionan lo público no solo administran presupuestos o normas: administran condiciones de vida.
La degradación política y moral no es solo un problema ético o institucional, sino un problema de seguridad y de vida. Cuando la política se vacía de principios, los servicios públicos se vacían de calidad, y cuando los servicios públicos fallan, las consecuencias se miden en vidas humanas. Negar esta relación causal es una forma más de irresponsabilidad y criminalidad.
Cuando finalmente se produce una muerte —un accidente causado por una infraestructura mal mantenida—, se suele hablar de "tragedia" o "accidente". Sin embargo, en muchos de estos casos no estamos ante hechos inevitables, sino ante muertes evitables provocadas por negligencia política acumulada. La causa última no es solo técnica: es política.
Muchos se preguntan dónde están los 110 millones que dio la UE para el mantenimiento y la reforma de la vía donde ocurrió el tren. Podemos adelantarlo: seguramente en el mismo lugar que los cientos de millones que se perdieron por la "compra" de material durante la pandemia.
Durante décadas, en España se ha normalizado una relación profundamente desigual entre el poder político y la ciudadanía. Se toleran fallos estructurales en sanidad, transportes y otros servicios esenciales incluso cuando sus consecuencias incluyen muertes evitables. Se aceptan atentados terroristas con cientos de muertos que no se investigan. Esta tolerancia no surge de la ignorancia, sino de una cultura política de baja exigencia, marcada por el conformismo, el miedo al conflicto y una aceptación resignada del abuso de poder, mentalidad que impregna el alma española desde hace cien años, como hemos contado aquí hace poco.
Buena parte de la sociedad ha interiorizado una lógica de sometimiento cívico: se protesta poco, se asume que "no se puede hacer nada" y se delega la responsabilidad en élites políticas a las que apenas se exige rendición de cuentas real. El ciudadano pasa de ser sujeto de derechos a usuario pasivo de servicios degradados. Cuando el poder falla, se disculpa; cuando miente, se relativiza; cuando daña, se justifica.
Esta actitud tiene raíces históricas: décadas de autoritarismo, clientelismo y paternalismo estatal han debilitado la conciencia de soberanía ciudadana. El resultado es una sociedad que soporta negligencias graves sin una respuesta proporcional, incluso cuando esas negligencias cuestan vidas.
Mientras el poder no tema consecuencias políticas, legales o sociales reales, seguirá actuando con desidia. Y mientras la ciudadanía no asuma su papel activo y exigente, seguirá aceptando —de forma implícita— que gobernar mal no tiene coste, ni siquiera cuando mata.
Mientras tanto, los que han provocas miles de muertos durante su legislatura, los que te roban a diario, vía corrupción, vía impuestos confiscatorios o vía ocupación, los que te empobrecen constantemente, por poner sólo unos ejemplos, esto es, los que votan todo lo que te convierte en un esclavo complacido, desde los miembros del gobierno hasta el último diputado de cualquier partido del frente popular y los nacionalistas y bilduetarras se pasean por sus lugares de residencia o por Madrid con total impunidad, sin que nadie les diga nada, comiendo a nuestra costa en los mejores restaurantes y disfrutando de los mejores hoteles y viviendas pagados por sus complacidos siervos: nosotros.
Ahora anuncian la peor medida de todas: la regulación masiva de cientos de miles de inmigrantes ilegales. Es el homicidio diferido de todo el pueblo español.
Y no arden las calles.
Que luego nadie diga que no tenemos lo que merecemos: una casta política que conforman un holding de empresas destinadas a fagocitar la sociedad que los tolera, un patrón de comportamiento tan repetido que no es casual, que es una consecuencia lógica del principal producto de su factoría: Muerte S.L.
Cuando una organización repite un patrón de comportamiento no se está nunca ante un acontecimiento casual, sino ante la búsqueda de la consecución de un proyecto.
Si viviéramos en los años noventa, el Gobierno de Sánchez no hubiera pasado de ser otro Gobierno socialista corrupto. Pero cuando un Gobierno incluso más corrupto que los de González se encarama al poder aupado por todos los grupos políticos de extrema izquierda, nacionalistas y ex terroristas, lo que tenemos no es sólo corrupción económica. Cuando ese Gobierno es la continuidad política de un golpe de Estado iniciado hace veintidós años, la degeneración moral ya viene de casa, no nace con la embriaguez del poder. El Gobierno de Zapatero, aupado sobre más de doscientos muertos y más de mil heridos en el atentado del 11 de marzo de 2004, no destacó por su corrupción económica porque estaba entretenido haciendo algo mucho más grave: la consecución de un proyecto basado en la corrupción política y moral.
Esta corrupción del sistema era el cimiento sobre el que tenía que construirse un cambio de régimen, que suponía romper las barreras del de 1978 para auspiciar un sistema en el que la derecha fuera aislada (aunque represente a la mitad o más de los ciudadanos del país) y sólo los grupos de izquierda y aliados pudieran ostentar el poder de forma casi continua.
Hemos dicho desde que escribimos en este periódico que Sánchez (lo llamo Hugo Sánchez) iba a clonar los pasos que Hugo Chávez dio en Venezuela para convertir la democracia en una ficción, para ostentar el poder de forma continua y convertir a la oposición en una farsa en el peor de los casos y en un Pepito Grillo inoperante en el mejor. Siendo esto cierto, no hay que olvidar que quien dio los primeros pasos para convertir a España en la Venezuela de Europa fue Zapatero y que su actuación posterior, como bien pagado representante de la dictadura a nivel internacional, no fue sino la continuidad lógica a su actuación previa al frente del gobierno de España.
Ya entonces se sentaron las bases de un sistema dominado por la corrupción política: traición a las víctimas del terrorismo, alianza con ETA, pacto con los nacionalistas, aceptación de la destrucción de la nación (aunque manteniendo el Estado y su control, que es lo que garantiza el poder). Sólo una crisis económica pudo frenar el proceso y, lamentablemente, como tememos muchos que pase otra vez en los próximos años, el periodo del inoperante Rajoy, el hombre sin ideas ni principios, no sirvió para ver el proceso, ni para pararlo ni mucho menos revertirlo. Un cobarde sin ideas, aunque sea honrado, es nefasto en política.
Por tanto, cuando el proceso viene de tan atrás, cuando se ha asumido que no pasa nada por llegar al poder sobre doscientos muertos, cuando se ha aceptado por los otros partidos políticos y por el pueblo español que no hay que investigar los crímenes políticos, que más vale echar tierra sobre el asunto, que más vale no abrir heridas ni saber la incómoda verdad, lo que viene después siempre es terrible, porque viene con la lección aprendida y con la experiencia de que los crímenes políticos no se pagan en este país fallido.
Porque lo que es fallido es España, no sólo el Estado, como dicen todos, porque la degradación moral comenzó el mismo 11 de marzo de 2004, cuando los partidos de izquierda aprovecharon la masacre (no provocada por islamistas radicales, por mucho que se quiera mentir al respecto, sino inducida para que ocurriera lo que ocurrió) para golpear al gobierno legítimo y sacudir los cimientos del país votando en masa a quienes se beneficiaban del atentado. Los procedimientos policiales y judiciales que "investigaron" el atentado han sido tan manipulados, de una forma tan evidente y obscena, que son una traslación fiel de la escasa moralidad de la nación.
España no hubiera soportado 20 años de degradación moral si no estuviera degradada moralmente al menos la mitad de la población que vota a los partidos que provocan la destrucción, la miseria moral y la muerte, del mismo modo que Sánchez no podría permanecer en el poder tras todo lo que se sabe de él si no hubiera una nación pervertida política y moralmente y otra parte de la nación tan débil que da pena.
La moción de censura que aupó a Sánchez fue tan torticera y corrupta como todos los acontecimientos provocados por el PSOE desde marzo de 2004 y lo que ha venido después. Con la excusa de una mentira, con la complicidad de todos los enemigos de la nación, se aupó al poder al elemento más idóneo para destruir el país: Sánchez (quien había construido su carrera política sobre el proxenetismo). Creo sinceramente que los afiliados al PSOE, que lo votaron mayoritariamente en las primarias dos veces, ya intuían por dónde iban los tiros (nunca mejor dicho).
Subido a la ola de la degradación referida, al poco de llegar al poder se encuentra con la pandemia. Si alguien recuerda su primera comparecencia, cuando ya había muchos muertos sobre la mesa, su presencia delataba una preocupación máxima. Su aspecto cambió en pocos días, en la siguiente comparecencia, cuando comprobó que la ausencia de medidas y la propaganda oficial instada desde su Gobierno, que se reía de la pandemia y sus efectos, a pesar de haber provocado miles de muertos, no le pasaba factura política. El siguiente paso era evidente: no permitir que Europa controlase la compra de material para trincar en un ambiente de opacidad total provocado por la urgencia. Cuando constató que sus errores, que habían provocado miles de muertos, no le pasaban factura, no tenía ya ningún freno.
Y esa ausencia de límites es la que ha conducido su actuación desde entonces. Incluso obviando la asumida impunidad con que se han creído para robar, cuando llegó la gota fría en Valencia a finales de octubre de 2024 (más de doscientos muertos), no tuvo empacho alguno en impedir las ayudas, pues ya había comprobado previamente que los muertos no le pesan no sólo en su conciencia, que no tiene, sino tampoco en su mochila electoral. No es extraño que el votante de izquierdas asuma con naturalidad el crimen y la muerte, pues es lo que ha hecho siempre la izquierda, desde defender los regímenes totalitarios socialistas hasta justificar las matanzas siempre que fueran realizadas por sus líderes y movimientos de izquierdas.
Que la actuación del Gobierno tras la gota fría en Valencia fue criminal lo sabe todo el mundo que no dirige la instrucción del caso. Tampoco le pesó electoralmente porque se encargaron de utilizar a sus simpatizantes para criminalizar al tonto útil de Mazón, como ahora han pretendido utilizar a Moreno Bonilla. Para la gente de izquierdas es el relato es lo que importa; la verdad, si es contraria a sus simpatías políticas, no tiene relevancia.
Nadie que no sea un acérrimo socialista puede negar que la tragedia de Adamuz ha sido provocada por el mal estado de las infraestructuras. Y estas infraestructuras están en el ámbito de las adjudicaciones sospechosas entre los miembros del Ministerio de Transportes dirigido primero por Ábalos y personalizado en Koldo, ambos en la cárcel, y por un ministro actual que desoyó las denuncias y quejas de los profesionales sobre unas vías que delataban a diario su situación de abandono.
No vamos a relatar el rosario de denuncias desoídas y de omisiones de Adif, del Ministerio, y de todos los implicados, todos vinculados al poder político, incluidas las empresas adjudicatarias, que viven del Estado y de la corrupción estatalizada, pero sí es necesario resaltar que estas muertes (46 hasta ahora), como las anteriores de la Dana, las provocadas por el apagón en abril de 2025 (al menos doce muertos), o las provocadas durante la pandemia, no son casuales sino causales.
La degradación política y moral no es un fenómeno abstracto ni inocuo. Tiene consecuencias directas, materiales y, en última instancia, letales. Cuando la política pierde su anclaje ético y su vocación de servicio público, se inicia una cadena de decisiones —o de omisiones— que desemboca en la desidia institucional, el deterioro de los servicios públicos y, finalmente, en la pérdida de vidas humanas que podrían haberse evitado.
Se manifiesta cuando el interés general es sustituido por el interés partidista, personal o clientelar; cuando la competencia, la honestidad y la responsabilidad dejan de ser criterios de selección y evaluación de los cargos públicos, y son reemplazados por la lealtad acrítica, el oportunismo o la mediocridad funcional. En ese contexto, la política deja de ser un ejercicio de servicio y se convierte en un mecanismo de conservación del poder.
De esa degradación moral se deriva inevitablemente la desidia en el ejercicio de las obligaciones públicas. Un dirigente que no concibe su función como un deber hacia la ciudadanía difícilmente ejercerá un control riguroso sobre la gestión, la planificación o la ejecución de políticas públicas. Aparece entonces la dejadez: se retrasan decisiones, se ignoran advertencias técnicas, se minimizan riesgos evidentes y se normaliza el incumplimiento de estándares básicos de calidad y seguridad. La irresponsabilidad no suele expresarse como una acción deliberada, sino como una suma de negligencias toleradas.
El siguiente paso es el deterioro progresivo de los servicios públicos. La falta de rigor, de inversión adecuada, de supervisión técnica y de personal cualificado termina rebajando el nivel de servicios esenciales como, en este caso, las infraestructuras. Los sistemas públicos, por definición complejos y sensibles, no colapsan de un día para otro: se degradan lentamente, hasta que un fallo previsible se convierte en una tragedia.
La negligencia política también es una forma de responsabilidad. Aunque no exista intención directa de causar daño, la omisión reiterada, la incompetencia tolerada y la dejación de funciones tienen efectos tan reales como una mala decisión consciente. Quienes gestionan lo público no solo administran presupuestos o normas: administran condiciones de vida.
La degradación política y moral no es solo un problema ético o institucional, sino un problema de seguridad y de vida. Cuando la política se vacía de principios, los servicios públicos se vacían de calidad, y cuando los servicios públicos fallan, las consecuencias se miden en vidas humanas. Negar esta relación causal es una forma más de irresponsabilidad y criminalidad.
Cuando finalmente se produce una muerte —un accidente causado por una infraestructura mal mantenida—, se suele hablar de "tragedia" o "accidente". Sin embargo, en muchos de estos casos no estamos ante hechos inevitables, sino ante muertes evitables provocadas por negligencia política acumulada. La causa última no es solo técnica: es política.
Muchos se preguntan dónde están los 110 millones que dio la UE para el mantenimiento y la reforma de la vía donde ocurrió el tren. Podemos adelantarlo: seguramente en el mismo lugar que los cientos de millones que se perdieron por la "compra" de material durante la pandemia.
Durante décadas, en España se ha normalizado una relación profundamente desigual entre el poder político y la ciudadanía. Se toleran fallos estructurales en sanidad, transportes y otros servicios esenciales incluso cuando sus consecuencias incluyen muertes evitables. Se aceptan atentados terroristas con cientos de muertos que no se investigan. Esta tolerancia no surge de la ignorancia, sino de una cultura política de baja exigencia, marcada por el conformismo, el miedo al conflicto y una aceptación resignada del abuso de poder, mentalidad que impregna el alma española desde hace cien años, como hemos contado aquí hace poco.
Buena parte de la sociedad ha interiorizado una lógica de sometimiento cívico: se protesta poco, se asume que "no se puede hacer nada" y se delega la responsabilidad en élites políticas a las que apenas se exige rendición de cuentas real. El ciudadano pasa de ser sujeto de derechos a usuario pasivo de servicios degradados. Cuando el poder falla, se disculpa; cuando miente, se relativiza; cuando daña, se justifica.
Esta actitud tiene raíces históricas: décadas de autoritarismo, clientelismo y paternalismo estatal han debilitado la conciencia de soberanía ciudadana. El resultado es una sociedad que soporta negligencias graves sin una respuesta proporcional, incluso cuando esas negligencias cuestan vidas.
Mientras el poder no tema consecuencias políticas, legales o sociales reales, seguirá actuando con desidia. Y mientras la ciudadanía no asuma su papel activo y exigente, seguirá aceptando —de forma implícita— que gobernar mal no tiene coste, ni siquiera cuando mata.
Mientras tanto, los que han provocas miles de muertos durante su legislatura, los que te roban a diario, vía corrupción, vía impuestos confiscatorios o vía ocupación, los que te empobrecen constantemente, por poner sólo unos ejemplos, esto es, los que votan todo lo que te convierte en un esclavo complacido, desde los miembros del gobierno hasta el último diputado de cualquier partido del frente popular y los nacionalistas y bilduetarras se pasean por sus lugares de residencia o por Madrid con total impunidad, sin que nadie les diga nada, comiendo a nuestra costa en los mejores restaurantes y disfrutando de los mejores hoteles y viviendas pagados por sus complacidos siervos: nosotros.
Ahora anuncian la peor medida de todas: la regulación masiva de cientos de miles de inmigrantes ilegales. Es el homicidio diferido de todo el pueblo español.
Y no arden las calles.
Que luego nadie diga que no tenemos lo que merecemos: una casta política que conforman un holding de empresas destinadas a fagocitar la sociedad que los tolera, un patrón de comportamiento tan repetido que no es casual, que es una consecuencia lógica del principal producto de su factoría: Muerte S.L.