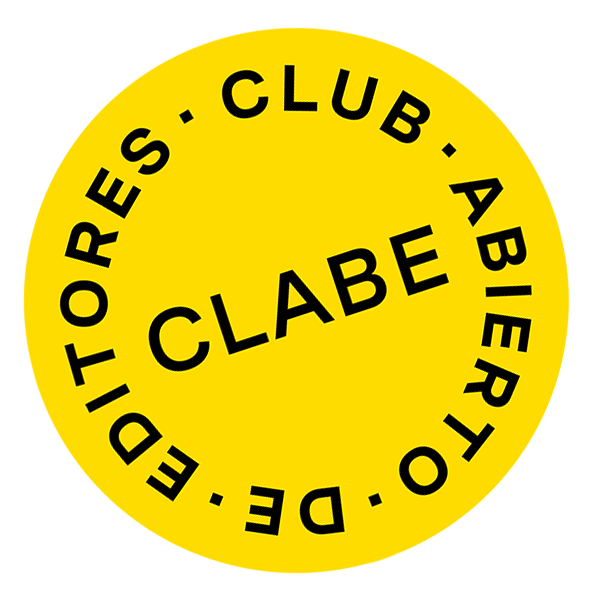El poder absoluto quiere vivir para siempre
La imagen es tan simbólica como perturbadora: tres de los hombres más poderosos del planeta —Xi Jinping, Vladímir Putin y Kim Jong-un— reunidos en la plaza de Tiananmen, en el marco de un desfile militar, fantaseando con la idea de una vida casi eterna. “En este siglo habrá quien llegue a los 150 años”, proclamó Xi, mientras Putin hablaba de biotecnologías capaces de garantizar trasplantes ilimitados y hasta la inmortalidad. Kim escuchaba en silencio, con su hija a su lado, heredera tácita de un poder que se transmite como un patrimonio familiar.
Lo que podría interpretarse como una simple boutade de sobremesa encierra en realidad un trasfondo mucho más serio: el poder contemporáneo, cuando se encarna el líderes totalitarios como estos, ha dejado de concebirse como un mandato limitado en el tiempo. Su aspiración última no es solo perpetuarse en las instituciones, sino también en los cuerpos. La ciencia y la técnica, lejos de ser espacios neutrales de conocimiento, se han convertido en instrumentos de la ambición política.
El poder siempre ha buscado prolongarse más allá de lo humano. Los faraones egipcios erigieron pirámides para que su memoria sobreviviera a los siglos; los emperadores romanos mandaban acuñar monedas con su efigie; las monarquías europeas inventaron dinastías. Pero nunca hasta hoy el poder había soñado con romper las barreras biológicas de la vida misma.
Las declaraciones de Xi, Putin y Kim reflejan algo más que un interés anecdótico por la biotecnología: son un aviso de que la política del siglo XXI podría girar en torno a la apropiación de la ciencia de la longevidad. Rusia ya invierte en terapias contra el envejecimiento celular y en la bioimpresión 3D de órganos; China observa con atención el negocio de la medicina regenerativa; Corea del Norte, más rudimentaria en recursos, apuesta a la herencia genética como vía de perpetuidad. En los tres casos, la lógica es la misma: la vida personal del líder se convierte en la prolongación de la vida del régimen.
El progreso científico, que debería estar al servicio de todos, corre el riesgo de convertirse en un privilegio al servicio de unos pocos. Si los avances en biotecnología, nanomedicina o inteligencia artificial aplicada a la salud quedan capturados por élites políticas o económicas, no hablaremos de un mundo más libre ni más sano, sino de un nuevo feudalismo biológico. Los poderosos podrán extender sus vidas —y con ellas sus mandatos— mientras la mayoría seguirá condenada a la caducidad natural.
No es casual que las palabras de estos líderes se pronunciaran en medio de un desfile militar. Ciencia, técnica y poder se fusionan en un mismo imaginario: el de la eternidad del régimen. Xi, convertido ya en presidente vitalicio, aspira a gobernar más allá de su tiempo biológico. Putin ha modificado la Constitución para prolongar su reinado hasta 2036, cuando supere los 80 años. Kim se rodea de símbolos dinásticos. Y todos, en mayor o menor medida, sueñan con la victoria definitiva sobre el único enemigo que no pueden someter: la muerte.
El problema no es solo ético, sino civilizatorio. Un poder que no caduca se convierte en un poder absoluto. La democracia se basa en la rotación, en el límite temporal, en la aceptación de que ningún gobierno ni gobernante es eterno. Si la biotecnología, la ingeniería genética o la inteligencia artificial se ponen al servicio de líderes que ya han mostrado su inclinación autoritaria, el futuro será un laboratorio en el que las sociedades enteras quedarán sometidas a regímenes de longevidad artificial.
La ciencia, entonces, dejaría de ser un horizonte de esperanza compartida y pasaría a ser un mecanismo de opresión. La humanidad corre el riesgo de dividirse en dos: los que pueden comprar tiempo —los poderosos, los dueños de la técnica— y los que solo lo padecen.
Quizás lo más paradójico es que la historia demuestra que el poder nunca logra vencer a la muerte. Los imperios caen, los líderes mueren, las ideologías se transforman. La inmortalidad que buscan Xi, Putin y Kim no es más que una ilusión revestida de biología futurista. Pero el peligro reside en lo que estarán dispuestos a sacrificar —libertades, derechos, igualdad— para acercarse a ese sueño imposible.
La ciencia puede darnos más años de vida. El reto político es que esos años sean para todos, no solo para quienes aspiran a gobernar autoritariamente desde la cuna hasta la eternidad. El poder que no muere es la negación de la libertad.
La imagen es tan simbólica como perturbadora: tres de los hombres más poderosos del planeta —Xi Jinping, Vladímir Putin y Kim Jong-un— reunidos en la plaza de Tiananmen, en el marco de un desfile militar, fantaseando con la idea de una vida casi eterna. “En este siglo habrá quien llegue a los 150 años”, proclamó Xi, mientras Putin hablaba de biotecnologías capaces de garantizar trasplantes ilimitados y hasta la inmortalidad. Kim escuchaba en silencio, con su hija a su lado, heredera tácita de un poder que se transmite como un patrimonio familiar.
Lo que podría interpretarse como una simple boutade de sobremesa encierra en realidad un trasfondo mucho más serio: el poder contemporáneo, cuando se encarna el líderes totalitarios como estos, ha dejado de concebirse como un mandato limitado en el tiempo. Su aspiración última no es solo perpetuarse en las instituciones, sino también en los cuerpos. La ciencia y la técnica, lejos de ser espacios neutrales de conocimiento, se han convertido en instrumentos de la ambición política.
El poder siempre ha buscado prolongarse más allá de lo humano. Los faraones egipcios erigieron pirámides para que su memoria sobreviviera a los siglos; los emperadores romanos mandaban acuñar monedas con su efigie; las monarquías europeas inventaron dinastías. Pero nunca hasta hoy el poder había soñado con romper las barreras biológicas de la vida misma.
Las declaraciones de Xi, Putin y Kim reflejan algo más que un interés anecdótico por la biotecnología: son un aviso de que la política del siglo XXI podría girar en torno a la apropiación de la ciencia de la longevidad. Rusia ya invierte en terapias contra el envejecimiento celular y en la bioimpresión 3D de órganos; China observa con atención el negocio de la medicina regenerativa; Corea del Norte, más rudimentaria en recursos, apuesta a la herencia genética como vía de perpetuidad. En los tres casos, la lógica es la misma: la vida personal del líder se convierte en la prolongación de la vida del régimen.
El progreso científico, que debería estar al servicio de todos, corre el riesgo de convertirse en un privilegio al servicio de unos pocos. Si los avances en biotecnología, nanomedicina o inteligencia artificial aplicada a la salud quedan capturados por élites políticas o económicas, no hablaremos de un mundo más libre ni más sano, sino de un nuevo feudalismo biológico. Los poderosos podrán extender sus vidas —y con ellas sus mandatos— mientras la mayoría seguirá condenada a la caducidad natural.
No es casual que las palabras de estos líderes se pronunciaran en medio de un desfile militar. Ciencia, técnica y poder se fusionan en un mismo imaginario: el de la eternidad del régimen. Xi, convertido ya en presidente vitalicio, aspira a gobernar más allá de su tiempo biológico. Putin ha modificado la Constitución para prolongar su reinado hasta 2036, cuando supere los 80 años. Kim se rodea de símbolos dinásticos. Y todos, en mayor o menor medida, sueñan con la victoria definitiva sobre el único enemigo que no pueden someter: la muerte.
El problema no es solo ético, sino civilizatorio. Un poder que no caduca se convierte en un poder absoluto. La democracia se basa en la rotación, en el límite temporal, en la aceptación de que ningún gobierno ni gobernante es eterno. Si la biotecnología, la ingeniería genética o la inteligencia artificial se ponen al servicio de líderes que ya han mostrado su inclinación autoritaria, el futuro será un laboratorio en el que las sociedades enteras quedarán sometidas a regímenes de longevidad artificial.
La ciencia, entonces, dejaría de ser un horizonte de esperanza compartida y pasaría a ser un mecanismo de opresión. La humanidad corre el riesgo de dividirse en dos: los que pueden comprar tiempo —los poderosos, los dueños de la técnica— y los que solo lo padecen.
Quizás lo más paradójico es que la historia demuestra que el poder nunca logra vencer a la muerte. Los imperios caen, los líderes mueren, las ideologías se transforman. La inmortalidad que buscan Xi, Putin y Kim no es más que una ilusión revestida de biología futurista. Pero el peligro reside en lo que estarán dispuestos a sacrificar —libertades, derechos, igualdad— para acercarse a ese sueño imposible.
La ciencia puede darnos más años de vida. El reto político es que esos años sean para todos, no solo para quienes aspiran a gobernar autoritariamente desde la cuna hasta la eternidad. El poder que no muere es la negación de la libertad.